CAMINOS DE NUESTRO PENSAR
- Mario Magallón Anaya

- 9 jul 2025
- 13 Min. de lectura
Actualizado: 24 ene
Parte 3: Modernidad alternativa radical y el problema del sujeto

NOSTRAMERICA, Collage, E. (2024)
La preocupación central previa es repensar la tan manida declaración del fin de la filosofía, la metafísica, el ser, el arte, el sujeto individual y social, y si acaso existiera alguno, éste es el sujeto débil, fracturado, rasgado, como bien lo llama Alan Badiou.
La preocupación central previa es repensar la tan manida declaración del fin de la filosofía, la metafísica, el ser, el arte, el sujeto individual y social, y si acaso existiera alguno, éste es el sujeto débil, fracturado, rasgado, como bien lo llama Alan Badiou, de la razón, ética, utopía, estética, historia, revolución y las transformaciones sociales radicales, de los discursos abarcadores del conocimiento y los saberes, de la ontología, de la totalidad como proceso, en el sentido ontofenoménico de la historicidad.
Estas hipotéticas declaraciones de la consumación, fenecimiento y muerte han sido declaradas y señaladas en los diversos espacios filosóficos, sociales, políticos y culturales por las filosofías posmetafísicas, posestructuralistas, neopositivistas, poscoloniales y posmodernas, lo que lleva implícita una gran cantidad de insuficiencias, carencias, alternativas y salidas: teóricas, ontológicas, epistemológicas y fenoménicas en la historicidad circunstanciada del presente. Lo anterior limita la búsqueda de nuevos horizontes filosóficos y éticos de convivencia existencial igualitaria, en solidaridad, sin exclusión de nadie ni nada; de los seres vivos: humanos, animales, plantas y mundo microscópico; de objetos, cosas, que garanticen la posibilidad de salvar el mundo de la vida, de la existencia de los ecosistemas; de las relaciones de convivencia humana en comunalidad social, lo que requiere recuperar al sujeto y ser mirado desde un ente-ser históricamente situado en relación de relaciones de intercambios dialógicos, analógicos, dialécticos con el mundo de la vida en relación comprehensiva y extensiva con nosotros(as): nuestroamericanos(as) y los otros(as): los seres humanos del resto del mundo.
Esto es, tentativamente, para el caso específico de nuestra América, salvar al sujeto, a la vida y a los ecosistemas. Es el horizonte histórico que se constituye a la vez, en fortaleza y debilidad. Implica la reconstitución de sujeto social comunitario de un nosotros(as), como parte del conglomerado humano, de la humanidad toda; donde, hipotéticamente, nos unimos a la “armonía universal” preestablecida y dominante por los centros del poder imperial en el mundo; es por ello que se ha de buscar superar, como ha sucedido hasta la actualidad, la “filosofía del pesimismo conformista encubierta de optimismo”; desde una apertura solidaria e incluyente como sujetos sociales actuantes y abiertos a un proceso histórico que destruya las ontologías totalitarias dominantes del ser imperial e ideológico, para mostrarnos insertos en el mundo variado y situado en muchas ocasiones de manera imprevisible de los entes-seres nuestroamericanos(as). Es decir, nos encontramos ante un sujeto social vital, existencial e históricamente situado y en situación; que se constituye y conforma por el nosotros(as), en la nosotridad del ser social nuestroamericano(a), que comparte el mismo horizonte ontológico y epistemológico de la diversidad ontológica humana. Así:
De este modo, nos insertamos en el proceso como mónadas (abiertas y comunicantes) de nuevo sentido, más allá de los mitos del individualismo liberal que, […] llevó con su apoyo metafísico a ocultar la raíz de todo horizonte de comprensión. En la “ventana” desde la cual nos abrimos para mirar el mundo, (pero) no estamos solos. No es un “yo” el que mira, sino un “nosotros,” y no es un “todos los hombres,” los que miran con nosotros, sino “algunos,” los de nuestra diversidad y parcialidad. La cerrazón de la mónada (el ser, el sujeto) no es ontológica, sino ideológica y su apertura consiste en la toma de conciencia, por obra de nuestra inserción en el proceso social e histórico, de la parcialidad de todo mirar. (A. A. Roig, 1981 pp. 21-2)
Esto es, superar la retórica dominante de sometimiento y dominio imperial neoliberal; la lógica y las formas ideológicas del neocapitalismo y de la cultura impuesta autoritaria y tiránica occidental, a las diversas realidades materiales, filosóficas, metafísica, ontológicas, políticas, sociales, culturales que superen las mediaciones ideológicas de las redes sociales y las nuevas tecnologías en los diversos horizontes de la geopolítica mundial.
Por ello es preciso recuperar la modernidad alternativa y radical de nuestra América que reconquiste al sujeto social y político; es el regreso a lo nuevo, lo desconocido, lo inédito, lo transitorio, lo efímero, la esperanza, el ideal; esto implica una estética política de la creatividad, la imaginación y la poética. Es el tránsito por los nuevos terrenos históricos, políticos, sociales, económicos, artísticos, científicos y tecnológicos.

Hegel, Collage, E. (2025)
Es el nuevo viaje de ida y regreso por la historia de las ideas filosóficas, míticas, religiosas, culturales, estéticas, políticas e ideológicas que requiere recuperar la brújula desde el propio horizonte histórico; historia e historiografía, una filosofía de la historia, para ya no más ignorar nuestra realidad; esto es el paso dialéctico entre la filosofía de la historia a la historia e historiografía de las ideas filosófico-políticas.
Para estas filosofías imperiales dominantes —recordando a Karl Jaspers—, la filosofía se ha convertido “para todos en motivo de confusión”. Empero, esta confusión sólo se podría anular eliminando a la filosofía de todos los ámbitos. Cancelar la posibilidad de preguntar y repensar el sentido y valor de la existencia, la realidad histórico-social, la libertad, justicia, equidad, eticidad óntica; sobre los fundamentos ontológicos y epistemológicos de las argumentaciones discursivas ejercidas desde un horizonte histórico-social de significación y sentido.
La pregunta lleva a replantear otra: ¿puede el ser humano vivir sin filosofía? Si la respuesta fuera afirmativa, el ejercicio del pensar filosófico y su intencionalidad perderían sentido y razón de ser. La realidad económica y social ha colocado al ente-ser ante una situación angustiante que diluye las alternativas y salidas ante un supuesto “caos” en donde está presente un todo de partes inconexas y fragmentadas de la filosofía y la historia; de las tradiciones, conocimientos y saberes, donde lo simbólico, lo metafórico y la existencia misma se diluyen en la indeterminación, para no tener identidad óntica, epistémica y conceptual, a la vez que se cancela la polisemia del sentido y significación del ente-ser, inmerso en la realidad espacio-temporal de la historicidad, concebida como la morada del ser y del ente-ser. Esto coloca al filosofar y la filosofía en la incertidumbre y en el nihilismo, en la pérdida de sentido de la existencia humana inmersa en la cotidianeidad alienante del capitalismo globalizado, injusto, desigual y excluyente.
De tal forma, ante la escasez de horizontes, el ser humano ha perdido su individualidad, pero también su relación social entitaria que lo identifica y diferencia como sujeto-ético y socialmente valioso, dentro de una realidad excluyente que ofrece muy pocas oportunidades para la realización del pro-yecto; ir en pos de algo a realizar en el tiempo, en la historicidad de la existencia, de la vida.
A pesar de esto, ¿es cierto que el sujeto individual busca el saber? Sí, todos los seres humanos buscan conocer.
Empero, ante esta realidad puede decirse que, si esto fuera efectivamente real, entonces el sujeto social del discurso ha perdido ya su capacidad de asombro y admiración, porque ya no duda, porque no indaga para conocer. Pareciera que esta es la idea de las nuevas formas de dominación del capitalismo globalizado, donde la búsqueda de conocimiento ya no es un asunto común y una exclusiva de la existencia, porque ha perdido su capacidad de interrogar e interrogarse sobre lo fundamental del ser, del ente-ser, de la existencia, del saber y de la realidad histórico-social.
Sin embargo, aceptar esto sería cancelar los horizontes de posibilidad y de realización como ser humano, obligando a tomar como determinada e inevitable la situación en la que ha sido colocado y reducido a objeto o cosa manipulable, pero también prescindible. Lo que sería el abandono de sí mismo como sujeto filosofante, que, en otra época, hubiera aspirado por necesidad a acceder al conocimiento.
A pesar de esto, ¿es cierto que el sujeto individual busca el saber? Sí, todos los seres humanos buscan conocer. Esto es un atributo común a todos(as), lo cual pretende, por necesidad, el diálogo comunitario, la comunicación, la discusión y la argumentación discursiva con sentido, validez y alcance teórico, epistemológico y ontológico. De esta manera, el filosofar y la filosofía se convierten en el ejercicio del pensar en el tiempo. Empero, éste relativiza las verdades, porque éstas son finitas. Es decir, no son definitivas, más bien, son falsables, corregibles y mejorables.
De tal forma, filosofar es reflexionar sobre la totalidad de lo que se nos aparece con vistas a dar razones necesarias y suficientes sobre éstas. Además, filosofar es un empeño razonable y necesario, del cual, en modo alguno, el ser humano puede dispensar de vivir en la razón, en el espíritu, o más sencillamente, en el pensar. Filosofar consiste en preguntar, analizar y discutir preguntas. Empero, en realidad se trata de reflexionar sobre una sola pregunta que requiere respuestas. De lo contrario no sería realmente preguntar.
Pero ¿cómo se podría esquivar la conclusión de que la filosofía y el filosofar sean apenas un empeño que pueda justificarse con sentido de verdad? El que filosofa está obligado a hacer valer en su terreno los principios ontológicos y epistemológicos. Sin embargo, esto es problemático, porque reside en la caracterización y definición del objeto sobre el cual se filosofa.
Sin embargo, lo que se me presenta, lo que está delante, se resiste como objeto a develar su significado. En consecuencia, el sujeto no puede apartar del objeto la mirada, porque éste se hace presente a la memoria e inquieta con escrúpulos, cavilaciones y, por lo mismo, ofrece resistencias para su conocimiento.
El verdadero filosofar trata de todo lo que hay dentro y fuera del sujeto filosofante. Por ello, el filósofo es incapaz de dominar su necesidad de saber. Sin embargo, el que filosofa no se refiere a otra realidad que no sea con la que se topa en la experiencia; pero a diferencia del científico, interroga a lo que le sale al paso con vistas a dar razón de los fundamentos.
La posmodernidad y la globalización, de forma paralela, a veces de manera intencionalmente combinada, han potenciado la pérdida de sentido de la razón y del desarrollo del espíritu, de un ejercicio y una práctica del pensar que no puede aceptar nada como definitivo, especialmente la situación actual en que han sido colocados los seres humanos.
Realizar el ejercicio del pensar lleva implícito el análisis y la crítica de las filosofías, de sus principios y argumentos. Es decir, es el análisis de sus formas de estructuración epistémico-ontológica. Lo que inevitablemente se realiza desde un horizonte histórico de comprensión en una relación intercontextual, buscando mostrar las causas que dieron origen a esas filosofías. Además, es necesario reflexionar sobre el sujeto filosofante desde el lugar dónde filosofa.
Ello requiere retornar a los principios regulativos del pensar de la modernidad filosófica europea, de la relación sujeto-objeto, pero también entre sujeto-sujeto antropoético. Es un diálogo interpersonal e intersubjetivo de una realidad que demanda respuestas a las situaciones más apremiantes de la existencia, del oikos de la “casa común,” de la vida y sobre el lugar del ente-ser en el mundo. Lo cual lleva implícito el polemos: el derecho a disentir y de argumentar con razones. Lucha discursiva y argumental en contra de tendencias irracionales, desestructurantes y fragmentadas de las filosofías posmodernas y poscoloniales que han declarado el fin de la razón, del sujeto, la metafísica, la historia, etc.
Los espacios académicos, los institutos de investigación filosófica, literaria, social, científica, y tecnológica de las naciones marginales nuestroamericanas y del mundo, hasta ahora han buscado repetir los avances y las experiencias ajenas de los países desarrollados.
Por tal razón, hoy más que nunca estamos urgidos de recuperar al ente-ser, a la razón y su sentido. Desde este horizonte histórico y filosófico, la existencia tiene como morada natural la realidad histórica. Es en ella donde el sujeto realiza su hacer, pero también su quehacer; el espacio donde se hace e interroga sobre la realidad y el mundo. El lugar donde produce ideas de muy diverso carácter: filosóficas, sociales, económicas, políticas, científicas y culturales.
Empero, la idea de ningún modo deberá entenderse en el sentido más negativo, reducida a ideología y considerada como algo difuso e inconsistente. Contrario a esto, la construcción de una idea implica definición, delimitación y determinación. Lo cual quiere decir que una idea es una construcción conceptual. Las ideas tienen génesis, desarrollo y, como producto humano, son finitas. La finitud implica el ejercicio del pensar de la razón historizada. La razón histórica no acepta nada como mero hecho, sino que realiza un ejercicio del filosofar desde el cual se va construyendo la filosofía. El filosofar se constituye por los decires filosóficos. Es lógoi, lo que hay que decir desde un sujeto filosofante sobre lo que ya se ha dicho, desde un pensar libre y autónomo.
La hiperpragmaticidad de la vida posmoderna y poscolonial globalizada no es igual en el mundo posindustrial que en el subdesarrollado. Sin embargo, la migración de las ideas, las modas, los avances de las ciencias y las tecnologías de las metrópolis globalizadoras hacia el resto de los países, han mundializado sus formas filosóficas y políticas de exclusión social y económica; a la vez han potenciado lo efímero y la fragmentación del conocimiento y de la Totalidad, especialmente, el valor de la vida humana.
Los espacios académicos, los institutos de investigación filosófica, literaria, social, científica, y tecnológica de las naciones marginales nuestroamericanas y del mundo, hasta ahora han buscado repetir los avances y las experiencias ajenas de los países desarrollados, limitando conscientemente su capacidad creativa de imaginar mundos posibles y utópicos que buscan formas de organización social más justas e igualitarias.
Por ello se puede decir, en general, que nuestros productores de filosofía, ciencia y cultura no han tomado conciencia de que el filosofar y su producto, la filosofía, no son el privilegio de unos cuantos elegidos o de una “casta sagrada”. Más aún, la filosofía y el pensar son algo común y necesario al ser humano. Filosofar es dudar, preguntar, repreguntar sobre la situación en la cual la existencia se encuentra inmersa. Por lo mismo, el filosofar y la filosofía son inherentes al género humano. La filosofía desde sus orígenes hasta la actualidad es apetencia y por lo mismo es necesidad humana. Si ésta se pierde, o si no se satisface se nihiliza la existencia y el mundo.
Es importante señalar que en los medios filosóficos y académicos de Nuestra América y del mundo marginal, la mayoría de los filósofos han asumido, sin un análisis riguroso, las filosofías posmodernas, deconstructivistas y poscoloniales de las metrópolis filosóficas, desconociendo e inclusive negando sus propias tradiciones filosóficas e históricas. Han olvidado que la modernidad filosófica desde la perspectiva latinoamericana no es una, sino múltiple. Es la “modernidad alternativa” de José Martí, opuesta a la modernidad excluyente, unitaria, lineal, cerrada, totalitaria y logocéntrica europea.
Más aún, la filosofía no es modélica, pues cada filosofía crea su propio modelo. Por ello, la historia de la filosofía se constituye de filosofías en el tiempo, en la historia. Sin embargo, éstas no son uniformes, sino, como bien señala Hegel, están siempre enfrentadas, en conflicto y en lucha, donde una de ellas buscará imponerse como la única, prevalecer y dominar sobre las otras.
Todas las filosofías abordan, analizan y critican los diversos problemas de la realidad histórico-social y establecen una relación dialéctica entre texto y contexto con un bagaje de cultura filosófica, de terminología, conceptos, categorías, códigos y teorías. Todo esto se realiza desde un horizonte histórico de significación y sentido.
Es necesario insistir que la filosofía no es cuestión de moda porque la filosofía y el ser filósofo no consisten en repetir y algunas de las veces enmendar las filosofías metropolitanas más en boga. Es necesario no confundir erudición con filosofía, porque puedes ser muy erudito(a), pero no necesariamente filósofo(a). Filosofar es reflexionar con autonomía los grandes problemas humanos. No es una cuestión de moda, sino necesidad apremiante que urge respuesta sobre la condición humana, especialmente hoy, cuando se plantea la pregunta sobre la necesidad de filosofar y, en consecuencia, de la filosofía.
En consecuencia, dudar no significa simplemente no creer. Porque quien carece de toda opinión sobre una cosa ignora, pero no duda. La duda presupone varias opiniones positivas ante nosotros, en donde cada una merece ser creída, pero que, por lo mismo, paraliza recíprocamente su fuerza de convencimiento.
Después de las filosofías del desencanto con la razón y de su fragmentación, es necesario volver la mirada hacia nuestro pasado filosófico para recuperar lo vital y valioso de la historia de las ideas, de la filosofía y del pensamiento. Realizar un pensar analítico y crítico, plantear propuestas filosóficas que problematicen la realidad de América Latina y Caribe o nuestra América. Es el esfuerzo de autognosis, autoconocimiento de lo nuestro, desde una actitud que, por método, debe ser escéptica, rigurosa y cuestionante del propio quehacer filosófico.
Es decir, el escéptico en filosofía, tanto de ayer como de hoy, no es el que no cree en nada, sino el que no acepta nada como definitivo. Por lo mismo, por método tiene la necesidad de dudar. El escepticismo no es un “estado del espíritu”, sino una adquisición, resultado de la construcción laboriosa y consistente que busca sentido y validez racional.
En consecuencia, dudar no significa simplemente no creer. Porque quien carece de toda opinión sobre una cosa ignora, pero no duda. La duda presupone varias opiniones positivas ante nosotros, en donde cada una merece ser creída, pero que, por lo mismo, paraliza recíprocamente su fuerza de convencimiento. De tal manera, el ser humano se enfrenta a varias opiniones que no siempre son, necesariamente, saberes y sin que ninguna lo sostenga con firmeza bajo sus pies, deslizándose entre los muchos saberes posibles, que lo llevan a “un mar de dudas”.

Kant, Collage, E. (2025)
La duda es la fluctuación del juicio, movimiento dialéctico en un océano de perplejidades. Por lo mismo, no puede el ser humano quedarse en ella, tiene que salir de la duda. Para ello busca un medio que lo sitúe en una convicción firme y éste es el método. Por lo tanto, el método en filosofía es la reacción ante la duda: toda duda postula un método.
El escéptico ejercita su libertad de pensar autónomamente, lo cual le permite elegir entre los diversos repertorios de opiniones, conocimientos y filosofemas que sean acordes a su propia vivencia filosófica. En consecuencia, la posibilidad y la necesidad de seleccionar y elegir requieren de un ejercicio metódico del pensar y del razonar en una construcción argumentativa convincente y válida.
Por lo anteriormente expuesto, se puede decir que el filósofo(a) en general, y el latinoamericano(a) en particular, está obligado(a) a oponerse con razones, argumentos y construcciones discursivas a las filosofías nihilistas que han declarado el epílogo de la filosofía del sujeto, de la totalidad, del ser, de la historia y de la virtualización de la realidad fragmentada.
Finalmente, la pregunta, ¿es necesaria la filosofía en el mundo actual?, ha requerido de respuestas desde una reflexión filosófica que funda en razones sus dichos para demostrar la necesidad de la filosofía en el mundo actual. Porque el ser humano, de ayer y de hoy, constituye o debe constituir el núcleo central del filosofar como sujeto filosofante que practica metódicamente la duda porque busca el saber afanosamente. Por lo mismo, la filosofía es algo central y necesario para el ser humano y de lo cual no puede prescindir.
BIBLIOGRAFÍA
Andrés Roig, A. (1981). Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: FCE.
——————. (2011). Rostro y filosofía de nuestra América. (Edición corregida y aumentada), Argentina: Una Ventana.
Chatelet, F. (1989). Preguntas y réplicas. En busca de las verdaderas semejanzas. México: FCE.
Gaos, J. (1980). En torno a la filosofía mexicana. México: Alianza Editorial Mexicana.
Hegel, G. (1983). Introducción a la historia de la filosofía. Madrid: Sarpe/Grandes pensadores.
Magallón Anaya, M. (2007). José Gaos y el crepúsculo de la filosofía latinoamericana. México: CCyDEL/UNAM.
————————. (2015). Filósofos y políticas de la filosofía desde nuestra América en el tiempo. México: Editorial Torres Asociados.
Zea, L. (1971). La esencia de lo americano. Argentina: Editorial Pleamar.
——. (1988). Discurso desde la marginación y la barbarie. Barcelona: España, Anthropos.
Mario Magallón Anaya es licenciado y maestro en Filosofía y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador titular C de tiempo completo del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. Sus líneas de investigación son Filosofía de la educación, Filosofía política y Filosofía e historia de las ideas en América Latina. Ha publicado casi una veintena de libros de autoría propia, además cuenta con más de un centenar de artículos especializados y múltiples capítulos en libros colectivos.
Este texto fue presentado en la mesa “Ética y filosofía política ante el nuevo proyecto de la NEM”, la cual formó parte del simposio: Las humanidades y la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en bachillerato (Diálogos), realizado por el Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica los días 6 y 7 de mayo del 2024 en el Salón de actos y Aula Magna de la FFyL de la UNAM.




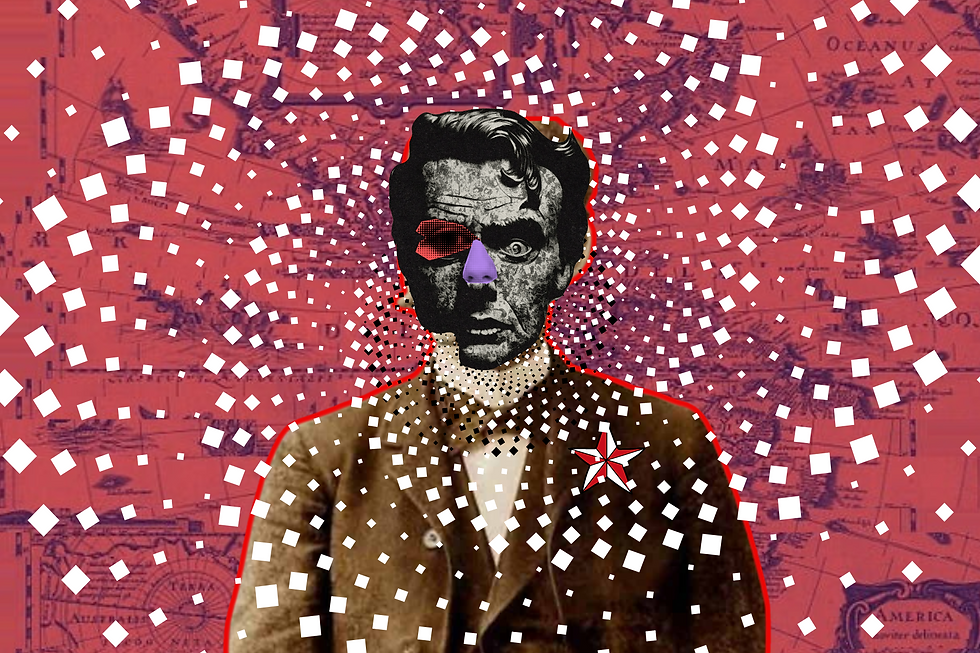

Comentarios