CAMINOS DE NUESTRO PENSAR
- Mario Magallón Anaya

- 7 jul 2025
- 14 Min. de lectura
Actualizado: 9 jul 2025
Parte 2: Filosofar: condición necesaria del ser humano
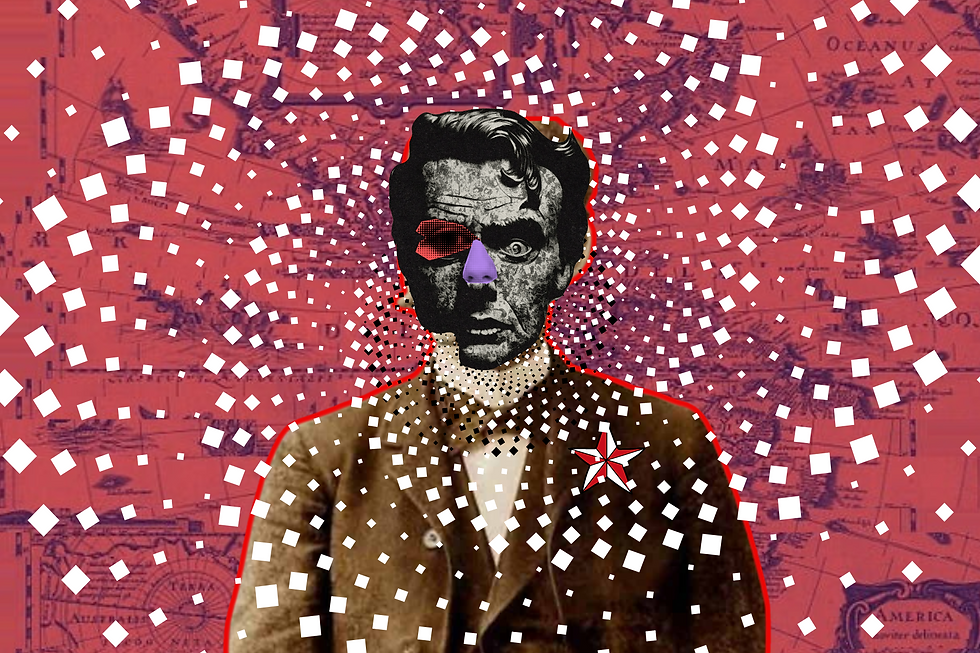
NOSTRAMERICA, Collage, E. (2024)
La filosofía por ser obra humana es una combinación: subjetiva y objetiva, en la unidad teórica de la razón y del pensamiento crítico, producto y producida en la historicidad dialéctica del hacer humano y social.
La filosofía es la necesidad de un sinnúmero de respuestas sobre la realidad y el mundo, de las cuales son centrales: la existencia, la vida, el ser, Dios, la realidad, el sujeto social, el amor, la violencia, el poder, la miseria, la exclusión, etc. El filosofar es el ejercicio del pensar y el puente metódico entre las relaciones apodícticas y las asertóricas; entre las hipotéticas formales y la práctica de la vida cotidiana, la que no es mera subjetividad, sino la relación intersubjetiva, es decir, entre los sujetos sociales y el individuo como sujeto de discurso, pero también de construcciones extradiscursivas y extralógicas, porque esto forma parte del estudio y del quehacer de la filosofía y, en consecuencia, del filósofo, es decir de todo ser humano.
Esto es la práctica de la existencia social constituida por entes-seres situados en una realidad concreta e histórica con una diversidad de problemas. Toda esta diversidad de problemas demanda respuestas y requiere del libre ejercicio del pensar, lo cual no implica necesariamente que éste se dé con “absoluta pureza”, sin la contaminación de la experiencia de la historicidad y, menos aún, de la contradicción y del conflicto. La filosofía por ser obra humana es una combinación: subjetiva y objetiva, en la unidad teórica de la razón y del pensamiento crítico, producto y producida en la historicidad dialéctica del hacer humano y social. Explica Roig:
El punto de partida se encuentra en una conciencia histórica para el cual tiene presencia la alteridad como el factor de irrupción que va destruyendo y recomponiendo las totalidades objetivas. Surge de este modo una comprensión distinta de la dialéctica, que deriva del lugar en el que se pone el acento. No se subraya el momento de totalización, que se presenta ahora con la precariedad de la inestabilidad de todos los fenómenos históricos, sino en el momento anterior de la particularidad desde la cual se lo ha alcanzado y cuya legitimidad deriva de la capacidad de deconstrucción y reconstrucción de las sucesivas totalizaciones. Tal será la dialéctica que se encuentra señalada en Bilbao y Martí, ejemplos de ese faciendum a través de cuyos momentos, dados necesariamente dentro de una historia del pensamiento latinoamericano. La verdad no se encuentra primariamente en la totalidad, sino en determinadas formas de particularidad con poder de creación y recreación de totalidades, desde fuera de ellas mismas, en cuanto alteridad. (A. Roig, 1981, p. 113)
Más allá de las posiciones que las filosofías posmodernas han disuelto del saber, los discursos, los relatos totalizadores, la filosofía (metafísica-ontología) de la existencia, la muerte del sujeto, de la historia y del ser, éstas son el desencanto y la fragmentación del origen eurocéntrico y logocéntrico que se constituyeron en fórmulas desde las cuales había que pensar la realidad en su sentido fragmentario y disolvente.
Todo esto tiene que ser entendido desde la realidad nuestroamericana como un largo proceso desenajenante que lucha contra el poder y dominación de la llamada filosofía, historia y cultura occidental, para mostrar más allá las formas de ser y pensar nuestroamericana.
Ahora, ante la emergencia de los acontecimientos mundiales, se requiere luchar por la conciliación, en una realidad histórica y social suicida, en la que se encuentra embarcada la humanidad entera. Esto es, un viaje sin retorno provocado por las nuevas acechanzas de las guerras de muy diverso y variado carácter: nucleares, económicas, mercadológicas, tecnológicas, bacteriológicas, “drónicas”; formas políticas totalitarias, dictaduras, dominio de los mercados mundiales por los grandes imperios económicos, tecnológicos y del control de dominio de las tecnologías de la información y de las redes sociales, que amenazan con colapsar la economía, la “paz mundial”, la estabilidad, así como la destrucción total de la naturaleza y del ser humano. Por esto, es importante tomar conciencia y compromiso ético por el respeto de la dignidad humana y de la naturaleza, en contra de las ideologías patológicas desenfrenadas por el dominio y control del poder económico y tecnológico mundial.
Ante esto es necesario criticar profundamente a las formas de dominio y control del poder mundial; a los posmodernos, a los poscoloniales, a los posoccidentales enajenantes y excluyentes de las naciones que fueron colonias y, finalmente a las neocolonias, a los decoloniales desorientados.
Así, pues, el occidentalismo poseído de una “furia” justificada en parte, de cincuenta años en América Latina por sus historiadores de las ideas de poner a la luz el enfrentamiento contra las formas diversas de alienación cultural, así como la lucha por alcanzar un discurso propio. Pero lo más grave, tal vez, radica en las propuestas hechas a partir de esa visión reductiva, del refugio de una geocultura justificada desde una hipotética “globalización” que habría barrido con lo nacional y habría despejado el camino para la emergencia de lo local. Es evidente que falta una teoría del proceso de mundialización, dentro del cual la globalización, doctrina creada y difundida por los centros del poder financiero mundial, sirve de pantalla para borrar la imagen de la realidad de los Estados-nacionales, en particular los que ejercen formas de dominio y cuyo caso más fuerte es el de los Estados Unidos país convertido en Estado-nación imperial. (A. Roig, 2011, pp. 267-8)
La llamada “razón instrumental” —que tiene sus raíces en la filosofía cartesiana y baconiana— que fragmenta y divide a la filosofía (a la metafísica) en disciplinas y ciencias particulares.
O sea, la realidad entendida, constituida o conformada por el universo de diversas naturalezas: ontológicas, formales, materiales, metafísicas, históricas, sociales, políticas, económicas, científicas y culturales; las cuales se diluyeron en el “caos”, que se concibe como condena, ya sin escapes ni salidas. Sin embargo, las formas de la razón, de la metafísica, de la ciencia, de la filosofía moderna europea son las que se encuentran en crisis, porque no respondieron a las expectativas humanas y sociales de justicia y equidad incluyente de la diversidad humana, que desde esa razón moderna se había planteado.
Se requiere revalorar el significado de la modernidad y de la razón, como aquello que esto implica, un ejercicio crítico a las convenciones metropolitanas e imperiales de la modernidad occidental frente a las modernidades alternativas radicales. La llamada “razón instrumental” —que tiene sus raíces en la filosofía cartesiana y baconiana— que fragmenta y divide a la filosofía (a la metafísica) en disciplinas y ciencias particulares, donde los seres humanos se convierten —con el surgimiento del capitalismo y el liberalismo del siglo XVIII— en el centro de la reflexión filosófica, social, política y científica. Las disciplinas humanísticas, las ciencias humanas o del espíritu, inician su auge al lado de las ciencias naturales y el estudio de la naturaleza.
Empero, en la Ilustración europea no se da, como muchos han creído, un corte tajante entre ellas, sino que existen en una relación de complementariedad. Por encima de lo que han planteado filósofos y corifeos como Voltaire y Montesquieu, Hume o Condillac, D’Alembert o Diderot, Wolf o Lambert, la Ilustración europea y su “peculiaridad” no se puede presentar como la suma y la mera sucesión temporal de las opiniones, porque no consiste tanto en determinados principios, sino más bien en cuanto la forma y el modo en la explicación intelectual.
Es decir, la Ilustración nos descubre que sólo en la acción y en el proceso incesante y progresivo se pueden captar las fuerzas “espirituales” que la gobiernan y permite escuchar los latidos de la profunda vida intelectual de la época.
Por esto, si se quiere reconstruir e interpretar la Ilustración, es imprescindible considerar como tarea mayor y auténtica sacar a la luz estos entretejidos complejos invisibles, las que desde nuestra perspectiva destacan la historia de las ideas de la época, mostrándolas en su aspecto teórico-abstracto y en su eficiencia directa capaz de explicar los fenómenos en su situación histórica y social.
Por lo tanto, ante la realidad actual es urgente recuperar la dignidad de la filosofía y su ejercicio consustancial: el filosofar, sobre todo en la actualidad, donde algunos pensadores y filósofos han declarado la muerte del pensar. Esto es volver al viejo problema entre nosotros(as), los nuestroamericanos(as), —pero también de los occidentales europeos— sobre la autenticidad del pensar filosófico y la filosofía misma; porque la autenticidad y la inautenticidad se dan como funciones vitales, donde el filosofar y la filosofía son una tarea y compromiso ético, crítico solidario con el otro(a), con todo ser humano, sin exclusión, sin importar el lugar desde donde se filosofa.
Esta es una historia que se tiene que continuar haciendo, que recupere al sujeto social, al humanismo referido e incluyente de la diversidad humana, sin exclusión de ningún ser humano y de nada: seres vivos y naturaleza; esto es, un humanismo enraizado en la propia realidad; se trata ahora de una historia incluyente de la totalidad de los seres humanos y de todo aquello que conforma la naturaleza.
Una historia que habrá que continuar haciendo […], a partir de la conciencia de la relación que guardan entre sí los hombres y los pueblos; relación que puede seguir siendo la del dominio impuesto por unos y la dependencia sufrida por otros. No ya relación entre civilización barbarie, sino la relación de mutua comprensión. Se trata de un discurso frente a otro discurso. El discurso como expresión de proyectos que, al encontrarse con otros ha de conciliar el discurso que los yuxtapone. Discursos que no tienen que negarse entre sí, sino agrandarse ampliándose mutuamente. No el discurso que considere bárbaro cualquier otro discurso, sino el que está dispuesto a comprender y a la vez que busca hacer comprender. Es la incomprensión la que origina el discurso como barbarie. Todo discurso es del hombre y para el hombre. El discurso como barbarie es el discurso desde una supuesta subhumanidad, desde un supuesto centro de relación con una supuesta periferia. Todo hombre ha de ser centro y, como tal ampliarse mediante la comprensión de otros hombres. [...]. Todo discurso lo es de una cierta expresión peculiar de humanidad, peculiaridad que no anula, sino que afirma su humanidad. El hombre todo hombre, es igual a cualquier otro hombre. (Zea, 1988, pp. 23-4)
Hay que reconocer que la filosofía y su historia son un ejercicio crítico que tiene sus antecedentes en la filosofía misma.
Esto es, de cierta forma, poner bajo sospecha las filosofías institucionalizadas, por su carga ideológica, política, social, económica y cultural excluyentes de la diversidad óntica humana que constituye el modo ontofenoménico del ser humano entre nosotros; lo que es cuestionar o sospechar de las filosofías metropolitanas coloniales dominantes en las naciones que antes fueron colonias y que éstas les cancelan la capacidad de pensar con “cabeza propia” la realidad, opuesto a un pensar autoimpuesto y autocolonial. Requerimos hacer una filosofía que ponga bajo sospecha estas formas de reflexionar y atreverse a poner en cuestión, incluso, los principios del filosofar mismo.
Ahora bien, esto es un esfuerzo por salvar el sentido, valor y alcance del filosofar y la filosofía históricamente situada; es el arrojo por salvar la dignidad de la filosofía como labor crítica demoledora de la sumisión del ejercicio del pensar propio.
Digamos, para aclarar nuestras ideas, que toda filosofía es por lo menos intencionalmente, una respuesta racional ante una determinada realidad a la que, en más de un caso, se la define como “realidad;” y que, en segundo lugar, es toma de posición frente a una racionalidad vigente que le es anterior y de la cual surge, ya sea para confirmarla y enriquecerla teoréticamente, ya sea para señalar sus puntos de partida insuficientes, es decir, para hacer su “crítica.” Y ese fenómeno no necesita de un “filosofar anterior,” como podría desprenderse del hecho de que la crítica ha sido algo considerado como tardía, como algo que tenía bastante que ver con aquella metáfora famosa del vuelo del búho de la diosa. Si nos ponemos frente a los primeros filósofos, los así reconocidos dentro de la tradición occidental como primeros, su filosofar es ya crítico por lo mismo que suponía un radical cambio de posición respecto de una racionalidad hasta ese entonces vigente, la del mito. El absurdo ha consistido en entender que la comprensión mítica del mundo era ajena a una racionalidad, como no es menos absurdo afirmar, entender o creer que la racionalidad, tal como la ponen en juego los más “racionales” filósofos, sea ajena al mito. Volvemos por esta vía a afirmar aquella ambigüedad que señalábamos en un comienzo. (A. Roig, 2011, pp. 107-8)
Hay que reconocer que la filosofía y su historia son un ejercicio crítico que tiene sus antecedentes en la filosofía misma, porque implica la crítica de una racionalidad concreta que está presente en el universo discursivo de una época.
Es claro que se excluyen una cantidad de aspectos y detalles importantes, pero no es posible prescindir de sus fuerzas motrices esenciales que han determinado la problemática de esta filosofía, como sería su visión fundamental de la naturaleza, de la historia, de la sociedad, de la religión, del arte y del ser humano; esto es, recuperar con grandes esfuerzos al ente-ser y ubicarlo ya no en el centro y medida de todo el hacer humano, sino como parte de la totalidad en torno al cual se establecen todas las relaciones: sociales, políticas, económicas, científicas, etc., para perderse poco a poco en el tiempo, a través de las prácticas sociales, políticas y de producción, de explotación y consumo.
En la América española del siglo XVII y XVIII sucedió un fenómeno parecido al europeo en cuanto el filosofar y hacer filosofía, porque la modernidad y la Ilustración al ser asimiladas en nuestra región para enfrentar las diversas realidades se construyeron, sin quererlo, realidades distintas, como también modernidades. La experiencia de la modernidad y las formas de vivenciarla en la historia americana adquieren un sentido y significado diferente, sin perder la matriz común de la razón, de la autonomía del ser y del pensar libres sobre los propios problemas, que en muchos sentidos son coincidentes y, algunas de las veces, comunes, en cuanto la formalización y sus prácticas.
Sin embargo, la modernidad y la Ilustración —a pesar de estar atravesadas por la razón y caracterizadas, como ya decía Kant, por la capacidad del ser humano para valerse de su propia razón para enfrentar los problemas, las prácticas y formas de relación con otras regiones del mundo— fueron excluyentes al convertirse en la unidad de medida de todo saber y razón. Es la concepción filosófica de una supuesta “universalidad” que surgió de un lugar específico en un tiempo histórico, lo que de ninguna manera está fundado en razones, ni en argumentos racionales, sino a partir de una práctica del saber y del poder ejercida desde un centro que domina al resto del mundo. Empero, el centro no es la concepción de una unidad o de un universo incluyente, donde estarían implícitas las diversas racionalidades constituyentes de la razón en una relación de coimplicación de la diversidad de conocimientos y de su complejidad, sino, más bien, el ejercicio del poder y de la fuerza.
De acuerdo con lo anterior, la(s) filosofía(s) de la modernidad no es un bloque teórico cerrado, ni tampoco uniforme. Si se sigue este camino en la reflexión se puede observar que La Filosofía se suele presentar, todavía, como una mezcolanza ecléctica de una diversidad de motivos intelectuales de lo más heterogénea. Está dominada por unos cuantos pensamientos o ideas capitales que son las que se presentan como un bloque firmemente articulado. Por lo mismo, cualquier exposición histórica tiene que empezar con el estudio de ellos, porque sólo es posible encontrar los hilos conductores que pueden guiarnos por el inmenso laberinto de dogmas y doctrinas particulares.
El filosofar y la filosofía tienen un punto de partida y un contexto. El/la filósofo(a) filosofa desde un “horizonte” histórico y una realidad concreta. Es decir, desde la particularidad y lo específico, donde la pretensión es dar respuesta a problemas particulares, de grupos, de situaciones concretas. Lo que da valor de universalidad es su autonomía y alcance para dar respuestas a problemas de otras regiones del mundo en situaciones parecidas. Sólo en este momento pierde su alcance limitado a etnia, nación o región para universalizarse, o más correctamente, generalizarse, porque apela a lo humano.
En la historia mundial hasta la actualidad existen relación de poder y dominio entre los seres humanos, pueblos y culturas, donde el dominador impone como única y exclusiva, su propia civilización y cultura, y considera a los dominados como bárbaros, salvajes y no como seres humanos concretos entrelazados para satisfacer sus peculiares necesidades. La Humanidad es Una, ontológica y metafísicamente, diversa en su fenomenicidad, en (la) historicidad concreta. (Magallón, 2015, p. 80)
La filosofía es un permanente preguntar y repreguntar sobre ciertos supuestos teóricos, filosóficos, ontológicos y epistemológicos, donde la pretensión es la búsqueda de universalidad, siempre y cuando coincida la investigación filosófica con problemas teóricos, epistemológicos, ontológicos, simbólicos. Es decir, con los aspectos que motivan la indagación, la exploración y búsqueda de respuestas a los problemas humanos investigados.
La razón, la filosofía, la cultura no son una cuestión de moda, como lo quieren hacer ver algunos posmodernos, sino la búsqueda permanente de reflexión, análisis y crítica sobre los problemas más relevantes: la existencia, la vida, el ser, la ética, la verdad, la sociedad, la historicidad, la ciencia, la tecnología, la ecología y el futuro de la humanidad. Caer en la tentación de los posmodernos en filosofía y en el arte, así como sus concepciones, es colocarnos por encima de la razón, donde campeará la irracionalidad y los totalitarismos, las prácticas autoritarias y la cancelación de la posibilidad de salidas del laberinto de las formas de producción humana y social.
La filosofía es un proceso dialéctico y dialógico, que, en su hacer y quehacer, recupera el pensamiento de los clásicos de diverso origen: europeos(as), americanos(as), latinoamericanos(as) o nuestroamericanos(as), orientales, africanos(as), etc.
El principio de la modernidad, concebido como lo diverso, como diverso es el voto por la razón, las racionalidades y las formas culturales que la constituyen, es la recuperación del legado y de la tradición del hacer humanos desde muy diversos horizontes, sin caer en la perversión y en el peligro del conflicto de las interpretaciones que requeríamos, por decirlo de algún modo.
Una de las cualidades de la posmodernidad es que el centro filosófico occidental europeo dejó de serlo y se volvió nómada, de relaciones entrópicas, de influencias, confluencias, alejamientos, síntesis, afirmaciones y negaciones, afirmaciones y contradicciones. Esto despertó a los filósofos de la “periferia económica, social y cultural” para descubrirse, o más bien, como “centro con sus particularidades y diferencias” y colocarse por encima de las concepciones poscoloniales, de las filosofías sin disciplina y de latinoamericanismo concebidos por mentalidades coloniales, pero también autocoloniales. La reflexión filosófica es una forma “indisciplinada”, pero ello no quiere decir ametódica y asistemática, sino de rebeldía contra un orden y una razón autoritariamente establecida; la razón filosófica es antidogmática y trabaja de forma inter, múltiple y transdisciplinaria, donde es la columna teórico-filosófica, en las construcciones abstractas, formales, ontológicas, epistemológicas, científicas y tecnológicas; es la deconstrucción de la filosofía y su método.
La filosofía es un proceso dialéctico y dialógico, que, en su hacer y quehacer, recupera el pensamiento de los clásicos de diverso origen: europeos(as), americanos(as), latinoamericanos(as) o nuestroamericanos(as), orientales, africanos(as), etc. Además, es el ejercicio del pensar con autonomía y libertad sobre los problemas más urgentes, aquellos que requieren de respuestas trascendentes, porque en ello se nos va la vida, la historia y el futuro. Es, dijera el filósofo argentino Arturo Andrés Roig, una filosofía y una ética de la emergencia.
BIBLIOGRAFÍA
Andrés Roig, A. (1981). Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: FCE.
——————. (2011). Rostro y filosofía de nuestra América. (Edición corregida y aumentada), Argentina: Una Ventana.
Chatelet, F. (1989). Preguntas y réplicas. En busca de las verdaderas semejanzas. México: FCE.
Gaos, J. (1980). En torno a la filosofía mexicana. México: Alianza Editorial Mexicana.
Hegel, G. (1983). Introducción a la historia de la filosofía. Madrid: Sarpe/Grandes pensadores.
Magallón Anaya, M. (2007). José Gaos y el crepúsculo de la filosofía latinoamericana. México: CCyDEL/UNAM.
————————. (2015). Filósofos y políticas de la filosofía desde nuestra América en el tiempo. México: Editorial Torres Asociados.
Zea, L. (1971). La esencia de lo americano. Argentina: Editorial Pleamar.
——. (1988). Discurso desde la marginación y la barbarie. Barcelona: España, Anthropos.
Mario Magallón Anaya es licenciado y maestro en Filosofía y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador titular C de tiempo completo del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. Sus líneas de investigación son Filosofía de la educación, Filosofía política y Filosofía e historia de las ideas en América Latina. Ha publicado casi una veintena de libros de autoría propia, además cuenta con más de un centenar de artículos especializados y múltiples capítulos en libros colectivos.
Este texto fue presentado en la mesa “Ética y filosofía política ante el nuevo proyecto de la NEM”, la cual formó parte del simposio: Las humanidades y la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en bachillerato (Diálogos), realizado por el Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica los días 6 y 7 de mayo del 2024 en el Salón de actos y Aula Magna de la FFyL de la UNAM.






Comentarios