CAMINOS DE NUESTRO PENSAR
- Mario Magallón Anaya

- 4 jul 2025
- 10 Min. de lectura
Actualizado: 7 jul 2025
Una forma ontológica y epistemológica en la fenomenicidad de nuestro quehacer
PRIMERA PARTE DE TRES
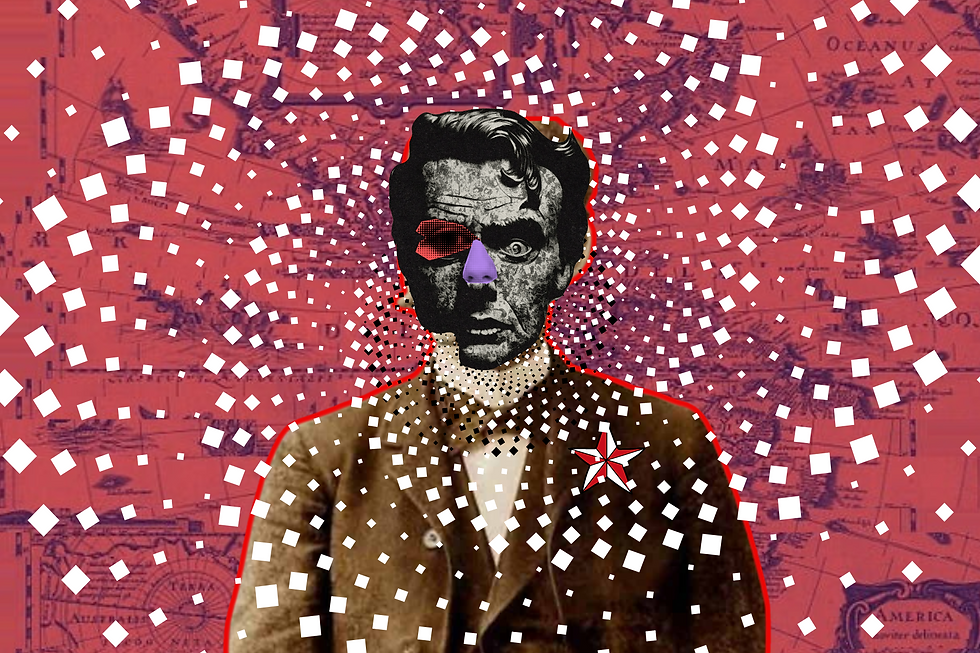
NOSTRAMERICA, Collage, E. (2024).
En esta reflexión se analizarán una diversidad de problemáticas sobre la filosofía, la tradición, la cultura y la historicidad; la modernidad y la posmodernidad en nuestra América o en América Latina y el Caribe.
Con la negación del ser y del existir, del sujeto, del ente-ser, se requiere de construcciones epistemológicas y ontológicas reguladas por las nuevas formas de entender, explicar y conceptualizar el campo empírico-positivista y lógico-formal de las ciencias, de las humanidades y del ser humano de “carne y hueso” de Pico de la Mirandola y Miguel de Unamuno, entre otros. Se trata de recuperar al sujeto nuestroamericano históricamente situado en lo ontológico-fenoménico y en lo epistemológico.
En esta reflexión se analizarán una diversidad de problemáticas sobre la filosofía, la tradición, la cultura y la historicidad; la modernidad y la posmodernidad en nuestra América o en América Latina y el Caribe; se estudiarán puntos medulares sin fácil respuesta, y que, por lo mismo, deben rastrearse en la historia de la filosofía, de las ideas, de la cultura, de la tradición nuestroamericana, de México y del mundo.
Esto requiere tomar una postura filosófico-teórica, ontológica y epistemológica, sin que por ello se le pueda entender como una reflexión que sólo se reduce a la objetividad positivista y pragmática, sino que también incorpora la subjetividad de la vida cotidiana: símbolos, tradiciones, mitos, imaginarios sociales, memoria; formas de representación del mundo de la vida y de la existencia en la historicidad concreta, las prácticas éticas y sociales en la búsqueda de la recuperación de la nosotridad, la comunalidad y el reconocimiento del otro(a) en su horizontalidad equitativa y solidaria con justicia y libertad.
Esto es hacer una filosofía de la cultura e historia de las ideas entre nosotros(as) que incorpore toda esa diversidad de factores como parte de nuestro hacer y pensar humano; aquello que es consecuencia de la conquista, de la colonización y dominación de los pueblos iberoamericanos por parte de los pueblos europeos, no sólo en nuestra América, sino en el continente americano y en el mundo. Porque éstos han sido durante mucho tiempo:
Los problemas que se plantea la filosofía americana sobre el ser del hombre americano y su cultura son, así, problemas que le han sido impuestos por la llamada filosofía universal, esto es, por el pensamiento europeo o el pensamiento occidental. Es el mundo occidental al enfocar a la América el que ha puesto en cuestión el ser del hombre americano y las posibilidades de colaboración de este hombre en la llamada Cultura Universal. Éste fue así desde el mismo momento en que América fue descubierta, conquistada y colonizada. Tanto iberos como anglosajones pusieron en cuestión la calidad humana de los habitantes de este continente y la calidad de la cultura. Los iberos resolvieron el problema afirmativamente creando ese continente o América mestiza de la que nos habla Vasconcelos. Los anglosajones, máxima expresión de ese mundo que en nuestros días llamamos occidental, resolvieron el problema negativamente para el indígena y, en su caso en Norteamérica, su todavía incipiente cultura. Pero no terminó aquí el enjuiciamiento de la América. Europa, durante el siglo XVII y XVIII, siguió enjuiciando a América, a sus hombres y su cultura; en esta ocasión no solo a los indígenas, su fauna y su flora, sino inclusive a esa cultura que surgía como resultado de la colonización de las dos Américas. Las conclusiones, aunque negativas en general para las dos Américas, se inclinaban hacia la América sajona considerándola el futuro de la cultura europea. (Zea, 197, pp. 20-21)
No hay filosofía ni historia de las ideas en abstracto, sino a partir de una realidad concreta, material, histórica.
Estamos conscientes de que la filosofía y su historia son una parte esencial de la filosofía de la cultura, a través de la cual se pueden explicar las diversas expresiones humanas de la sociedad y de la realidad social de una época; donde se incorporan: tradición, concepciones del mundo, imaginarios sociales y representaciones simbólicas, poéticas, imaginativas del mundo, de la vida y la existencia. Sin embargo, la filosofía y su historia están atravesadas por las ciencias sociales y naturales, las ideologías, lo simbólico, las imágenes, la historia, el lenguaje; por lo mismo, puede decirse que ésta es una unidad de medida de distinto carácter, como lo son la vida cotidiana, las formas de habla, el lenguaje, los imaginarios sociales, las formas de representación del mundo, los mitos y las tradiciones, la memoria, el pensamiento y las ideologías. De tal manera, se puede decir que la filosofía no es la absoluta racionalidad y pureza; sino, por el contrario es una serie de relaciones mediadas por los factores sociales, políticos, científicos, tecnológicos, míticos, religiosos e ideológicos; pero especialmente históricos:
Habremos de advertir que, en la concepción actual ha de ser entendida como un conjunto de enunciados los cuales son “productos de un trabajo como cosas o cualidades de esas cosas independientes de ese trabajo;” a la vez que “explican el proceso de producción por esos productos cosificados.” La ideología debe ser concebida como una forma de ocultamiento que los intereses o preferencias de un grupo social encubren o disfrazan y se hacen pasar por valores universales aceptados por los miembros de la sociedad. Allí donde la razón es confundida con el pensamiento ideologizado dominante, donde los sentimientos y las pasiones, las relaciones políticas. (M. Magallón, 2015, p. 140)
La filosofía e historia de las ideas filosóficas son parte orientadora importante de la historicidad, del pasado y la tradición. No obstante, también existen otras determinaciones del pensamiento fuera de la aterradora tensión de rechazo, sumisión y negación en la que vive el sujeto social y de las formas de pensamiento que se expresan críticamente en el modo de ser humano, en su acontecer de la existencia en el mundo y la vida; ese espacio temporal donde se producen ideas, pensamientos, formas de representación del mundo, imaginarios sociales, mitos y realidades nuevas, pero también ideologías, la razón misma y su proceso dialéctico en la historicidad de su acontecer; es allí donde el pensar filosófico que se realiza desde el sujeto concreto, busca alcanzar principios generales, universalizables e incluyentes de la diversidad humana, del ser y el pensar.
Porque no hay filosofía ni historia de las ideas en abstracto, sino a partir de una realidad concreta, material, histórica:
Más esta Historia de las ideas no es sino una parte de la única Historia que hay en rigor: la de la historia humana en su totalidad, en su integridad, que es la de todos los factores “reales” e “ideales,” individuales y colectivos, en todas las conexiones de unos con otros, en exhibir o desplegar las cuales viene a consistir cuanto de “explicación” o “comprensión” sea posible en la Historia. Pero la necesidad de la división del trabajo y, más radicalmente, la diversidad de puntos de vista e intereses dependientes, más radicalmente aún, de sujetos, lo más radicalmente de todo, individuales, hacen forzosas y posibles Historias especiales: de la política, del arte, de las ideas. Estas Historias no pueden diferir entre sí sino por cada una de ellas en primer término una parte del todo uno de la historia humana y en otros términos todas las demás partes, por las cuales o comprender la puesta en primer término según el caso. (J. Gaos, 1980, pp. 21-22)
Porque la historia de la filosofía, del pensamiento, es la historia de la libertad, del ejercicio libre del pensar humano históricamente situado, pero también de múltiples luchas en una “hazaña por la libertad”; todo lo cual es el resultado de una larga evolución y desarrollo dialéctico procesual del pensamiento y de las mentalidades, en la historicidad del acontecer humano en el tiempo y el espacio; es decir, históricamente situados, donde se han cambiado y transformado las formas de entender, pensar y analizar la realidad en la diversidad de expresiones complejas.
Estos cambios se manifiestan en diversos niveles. Se revelan en primer lugar y fundamentalmente en el grado de importancia concedido al pasado en tanto pasado. La historia de las religiones, la etnología, la sociología de los primitivos, han demostrado que algunas sociedades ignoraron su pasado real, ya fuese diseñándolo por completo o trasponiéndolo al plano del mito y proyectándolo en el universo temporal y sagrado en el que toda acción ha sido ya efectuada. La función historiadora, en esta fase, no está todavía constituida en absoluto: sólo existe lo que es; lo que ha sido, lo pasado, que está todavía presente en la conciencia, se interpreta, no bajo la categoría del pasado, sino bajo la categoría del ser-otro, no situado temporalmente. Más cerca de nosotros algunos pensadores metafísicos han podido considerar el estudio de los acontecimientos humanos profanos como inútil, incluso nefasto para la elaboración del saber: a sus ojos, el pasado en su singularidad y su novedad no existe propiamente hablando; pertenece a la esfera de la apariencia y el primer deber racional es desprenderse de la sujeción de la “memoria” y de la “curiosidad”. (F. Chatelet, 1989, pp. 21-22)
De este modo, puede decirse que la historia de la filosofía es la historia del pensamiento libre, concreto; es la historia de la razón en el tiempo, donde la memoria, las tradiciones y la curiosidad por saber e investigar son fundamentales; es la filosofía y la historia de las ideas asumidas responsablemente y comprometidas con el análisis de la realidad. Porque no hay nada racional que no sea el resultado del pensar, no sólo del pensar abstracto, meramente especulativo, sino también concreto, histórico; pues éste, como diría Hegel, es el pensar inteligente, del pensamiento, de la conciencia y de la historia, derivado del análisis e interpretación y explicación del pensar concreto, del mundo de la vida en la historicidad.
La filosofía no es una forma “pura”, depurada de lo accidental, porque esto último es el motivo de la reflexión; el ente-ser filosofante es histórico y por lo mismo, finito, como finito es el saber humano, diría Kant; pero también es una forma dialéctica-procesual abierta, en constante construcción de la teoría epistémica formal y la práctica filosófica. Desde este horizonte es concebido el presente texto, que espero que aporte algún conocimiento para la comprensión del problema de la filosofía, la historia de las ideas filosóficas, políticas, sociales, científicas y de la cultura en general, de nuestra América o de América Latina y el Caribe, en particular.
La historia de la filosofía tiene que ocuparse no sólo del pensamiento, sino también de los motivos y las razones del pensar, de la razón y de la filosofía misma.
La reflexión se realiza a partir de la modernidad alternativa radical de nuestra América, que busca recuperar la forma de un pensamiento filosófico propio. Donde la deconstrucción derrideana adquiera un carácter propio de pensar nuestra realidad en la modernidad alternativa radical, que no es precisamente posmoderna, poscolonial e inclusive decolonial; esto es la expresión propia de la filosofía moderna incluyente, diversa, donde el horizonte ontológico, fenoménico, epistemológico e histórico tiene la intencionalidad de desenmascarar la experiencia del significado de las ideas, de los discursos, de las ideologías, de los conceptos, de las construcciones de sentido y de significación impuestos y autoimpuestos:
Por lo mismo, la posmodernidad (desde nuestra postura) forma parte del proceso de la modernidad, no es alejamiento de ésta sino trabajo e investigación desde un centro teórico, filosófico, lingüístico y hermenéutico que abre nuevas posibilidades de pensar y actuar de forma ordenada y sistemática, allí donde la contingencia es asumida, pensada e incorporada en la reflexión filosófica en las modernidades múltiples y alternativas. Sin embargo, es importante señalar, desde América Latina, que lo contingente no quiere decir, de ninguna manera, dispersión de saber, relativismo, subjetividad absoluta, asistematicidad, ametodismo; la contingencia es el límite, la finitud misma de los seres humanos, concebida desde horizontes abiertos en la construcción del futuro, de aquello que vendrá, que habrá de construirse desde un presente histórico y desde la realidad opresiva y asfixiante. Por lo mismo, esto no es de ninguna forma, la espera ataráxica, el silencio, la tranquilidad y la resistencia estoica, sino lucha por el logos y la felicidad, lo cual, requiere ser partícipes en el hacer de la historia mundial desde un contexto, desde la propia realidad histórica. (M. Magallón, 2007, p. 92)
Este trabajo es el resultado del proceso de reflexión, análisis, crítica y diálogo sobre los problemas que afectan la capacidad de producir pensamientos, ideas, conceptos, categorías, marcos teóricos, epistemológicos y ontológicos; esto es, mostrar la capacidad de pensar con cabeza propia. Es la recuperación de la confianza en nuestra facultad para filosofar y de hacer filosofía y cultura. Porque esto es una vieja actividad humana, sin importar el lugar desde donde se filosofe. Decía Aristóteles, Antonio Gramsci, José Gaos, Leopoldo Zea, Arturo Andrés Roig, Abelardo Villegas, Luis Villoro, y muchos otros después, que “todos los seres humanos son filósofos”.
Puesto que la historia de la filosofía tiene que ocuparse no sólo del pensamiento, sino también de los motivos y las razones del pensar, de la razón y de la filosofía misma:
Este es el sentido, la significación de la historia de la filosofía. La filosofía emerge de la historia de la filosofía, y, al contrario. Filosofía e historia de la filosofía son una misma cosa, una la imagen (trasunto) de la otra. El estudio de la historia de la filosofía es el estudio de la filosofía misma, particularmente de la lógica (lo lógico). […] Para poder comprenderlo así es preciso saber de antemano lo que es la filosofía y su historia, pero no considerar a priori la historia de la filosofía según los principios de una filosofía; de una manera puramente histórica el pensamiento muestra cómo progresa por sí mismo. (Hegel, 1983, p. 59)
BIBLIOGRAFÍA
Andrés Roig, A. (1981). Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: FCE.
——————. (2011). Rostro y filosofía de nuestra América. (Edición corregida y aumentada), Argentina: Una Ventana.
Chatelet, F. (1989). Preguntas y réplicas. En busca de las verdaderas semejanzas. México: FCE.
Gaos, J. (1980). En torno a la filosofía mexicana. México: Alianza Editorial Mexicana.
Hegel, G. (1983). Introducción a la historia de la filosofía. Madrid: Sarpe/Grandes pensadores.
Magallón Anaya, M. (2007). José Gaos y el crepúsculo de la filosofía latinoamericana. México: CCyDEL/UNAM.
————————. (2015). Filósofos y políticas de la filosofía desde nuestra América en el tiempo. México: Editorial Torres Asociados.
Zea, L. (1971). La esencia de lo americano. Argentina: Editorial Pleamar.
——. (1988). Discurso desde la marginación y la barbarie. Barcelona: España, Anthropos.
Mario Magallón Anaya es licenciado y maestro en Filosofía y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador titular C de tiempo completo del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. Sus líneas de investigación son Filosofía de la educación, Filosofía política y Filosofía e historia de las ideas en América Latina. Ha publicado casi una veintena de libros de autoría propia, además cuenta con más de un centenar de artículos especializados y múltiples capítulos en libros colectivos.
Este texto fue presentado en la mesa “Ética y filosofía política ante el nuevo proyecto de la NEM”, la cual formó parte del simposio: Las humanidades y la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en bachillerato (Diálogos), realizado por el Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica los días 6 y 7 de mayo del 2024 en el Salón de actos y Aula Magna de la FFyL de la UNAM.





Comentarios