¿POR QUÉ NOS GUSTA LA NOSTALGIA?
- Emmanuel Casiano Bibiano
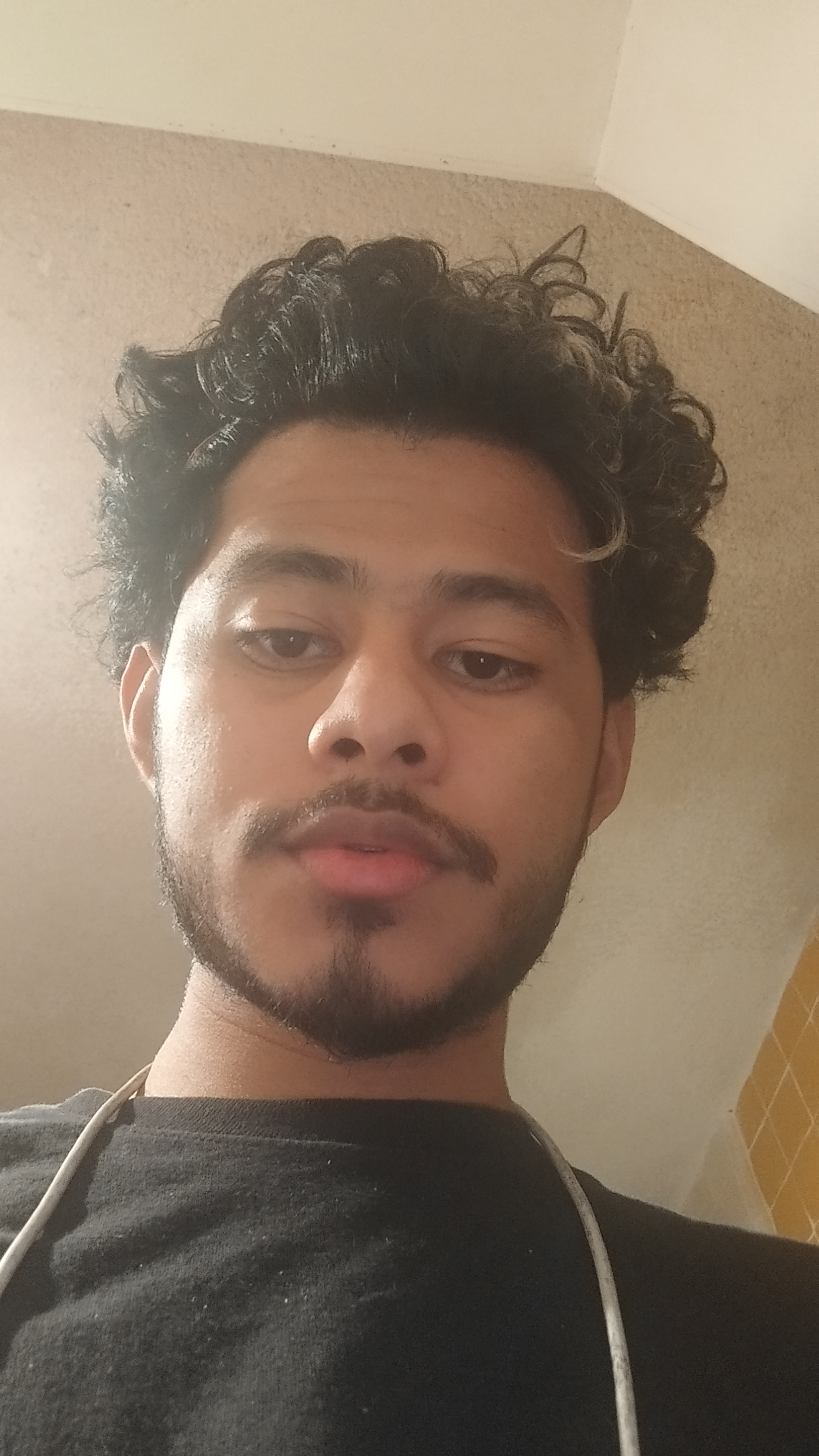
- 2 nov 2025
- 13 Min. de lectura
Actualizado: 8 nov 2025
Sobre la velocidad de los tiempos y el retorno del fascismo

LOFI-MAGA, Collage, E. (2025)
Estamos presenciando una cultura del remake que añora un pasado al que se pretende regresar a través del consumo de la cultura pop.
¿Cuántas veces has deseado volver a ver esa serie que tanto disfrutabas cuando niño? ¿Cuántas veces has anhelado aquellas tardes lejanas? ¿Cuántas veces has deseado estar ahí?
Si ponemos atención a las carteleras de cine de los últimos años, observaremos un hecho curioso: gran parte de la oferta cinematográfica consiste en remakes, segundas partes o sagas resucitadas. Desde Star Wars hasta Jurassic Park, pasando por los live actions de películas de Disney o, cómo no, otra entrega de Superman o Spiderman, la industria cinematográfica parece encontrar una razón suficiente —a saber, un público que las consume— para producir estos contenidos.
Sin embargo, este fenómeno no se limita solo al cine. Ya sea en la industria musical o en la de la moda —con la aparición de géneros enteros como el Lo-fi o el Vaporwave, o con tendencias de vestimenta como los dad shoes, el regreso de los pantalones anchos o el estilo Y2K—, todas estas manifestaciones comparten una misma raíz: la evocación del sentimiento nostálgico.
No cabe duda de que, en algún sentido, estamos presenciando una cultura del remake que añora un pasado al que se pretende regresar a través del consumo de la cultura pop. Somos amantes de lo retro, somos amantes del pasado.
Como veremos más adelante, este fenómeno no es casual: encubre una realidad mucho más compleja. Este sentimiento nostálgico, aunque se exprese y concrete en el consumo mediado por las industrias del entretenimiento o en una diversidad de fenómenos estéticos, revela una problemática más profunda: la del ser humano contemporáneo como un ser nostálgico, cuya mirada permanece fija en el pasado no sólo por una añoranza inocente o circunstancial, sino como una condición esencial de nuestro tiempo.
No es que las industrias culturales hayan creado el gusto por la nostalgia (aunque, sin duda, han contribuido a fortalecerlo), sino que han sabido aprovechar un sentimiento ya presente en nosotros. Nos preguntamos, pues: ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la causa de esta condición nostálgica? ¿Qué rasgos definen a nuestra época para que este fenómeno tenga lugar?
¿Qué es la nostalgia?
Aunque el término procede de dos palabras griegas (nóstos: “regreso al hogar” y álgos: “dolor”), no fue acuñado en la Grecia antigua, sino que apareció por primera vez en 1688, cuando el médico suizo Johannes Hofer lo empleó para describir una enfermedad observada en los soldados durante la guerra: un humor melancólico originado por el anhelo de regresar a la patria natal (Boym, 2001). Para Hofer, la nostalgia era una dolencia curable, cuyo único antídoto consistía en el retorno de los afectados a su lugar de origen.
Nuestro tiempo [...] es un tiempo vertiginoso, en el que las certezas mutan con la misma rapidez con que surgen, y donde nada, salvo el cambio, permanece constante.
Pero nuestra nostalgia es diferente: nadie la invoca ya para describir una enfermedad, y menos aún una relacionada con el regreso a una patria lejana. Nuestra “vuelta” se sitúa en otro lugar: ya no anhelamos la distancia, sino el tiempo. Aquello que en algún momento significó el retorno al hogar significa para nosotros el regreso en el tiempo; en específico, el retorno a la infancia, a los ritmos más lentos de nuestros sueños. En palabras de Svetlana Boym (2001): “La nostalgia es la añoranza de un hogar que no ha existido nunca o que ha dejado de existir” (p. 6).
Nuestra nostalgia está vinculada al tiempo, y es precisamente por la naturaleza de nuestro tiempo que esta se manifiesta. No se trata sólo de una emoción asociada al recuerdo, sino también de una emoción ligada al control. Nos volvemos nostálgicos cuando sentimos que perdemos el dominio de las circunstancias, cuando la realidad parece escapársenos de las manos (Tanner, 2021). Nuestro tiempo comparte, justamente, esta condición: es un tiempo vertiginoso, en el que las certezas mutan con la misma rapidez con que surgen, y donde nada, salvo el cambio, permanece constante.
Nuestra nostalgia
Hay quienes han acusado a esta, nuestra era, de ser la era de la nostalgia (Žižek, 2018). Y si bien es cierto que este fenómeno no es casual, sino una consecuencia necesaria de nuestra condición contemporánea, también lo es que la nostalgia no nos pertenece en exclusiva. Ya en Platón se escribía en contra de la escritura, por profanar el templo del habla y augurar la destrucción del saber; o ya La Odisea se presentaba como una obra nostálgica en sí misma. Desde antaño, se ha considerado que el presente marca el fin de los tiempos y que, en general, los tiempos pasados fueron mejores. Como afirma Boym (2001), después de cada revolución surgen brotes de nostalgia. Lo particular de nuestro tiempo es que asistimos a una revolución sin precedentes, a un ritmo de vida nunca antes experimentado por el ser humano y a un sistema que exige una relación con el mundo inédita en la historia.
En curioso contraste con aquel siglo XX —cuyo espíritu parecía encarnar la más grande de las utopías, representado en el sueño del socialismo, la Revolución de Octubre o el Mayo del 68—, este siglo XXI parece asistir a la muerte de aquel espíritu y al nacimiento de uno nuevo. El siglo XX comenzó como utopía y terminó como nostalgia: la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS y el triunfo general del bloque capitalista dejaron una huella imborrable en el espíritu de nuestra época, un espíritu desprovisto de fe en las grandes utopías políticas, pero también en la gran utopía tecnológica, cuyo ocaso se hizo visible en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
Al mismo tiempo, la crisis climática avanza y el desmembramiento de los Estados en favor del capital financiero bajo el neoliberalismo se impone como norma. Como señala Jameson (2003), “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo” (p. 103). Nuestra época presencia la desesperanza en el porvenir: la imposibilidad de hallar un sentido capaz de orientar nuestro presente, de afirmar nuestra identidad y de sostener una utopía, un futuro. Así, renunciamos a esa perspectiva y buscamos el porvenir en el único lugar estable y ya conocido: el pasado. Construimos, de este modo, la retroutopía, como un intento por recuperar el pasado perdido, nuestra Edad Dorada.
Lo que se añora no es ni siquiera el tiempo pasado, sino la falta de presente.
Los jóvenes añoramos el Mayo del 68; los adultos, el Milagro mexicano o, incluso, el Imperio español. Se repite con rotundidad que “antes sí había valores”, “antes todo era más sencillo”, “antes no había tanta violencia ni inseguridad”, “el feminismo de antes era el verdadero”, “la lucha identitaria desfigura a la verdadera izquierda y a su sujeto político, que es la clase obrera”, “el arte moderno no es arte”, “lo de antes sí era música”, “¿en qué momento nos perdimos?”.
Y lo más curioso de todo esto es que ni nosotros vivimos el Mayo del 68, ni nuestros padres aquel Milagro mexicano, y, por supuesto, ninguno el Imperio español. Sin embargo, sentimos nostalgia por esos tiempos, porque lo característico —y peligroso— de nuestra nostalgia es que no consiste únicamente en el deseo de volver a un tiempo efectivamente vivido, sino también en la posibilidad de añorar otros tiempos jamás experimentados o, incluso, jamás existentes. Lo que se añora no es ni siquiera el tiempo pasado, sino la falta de presente.
El peligro de la nostalgia radica en identificar el “hogar” con la idealización: con un pasado idílico imposible, cuya potencia simbólica, no obstante, cautiva lo suficiente como para intentar —en vano— construir sobre él el propio futuro.

VPWNZ, Collage, E. (2025)
Aquellos que añoran el siglo pasado —cuando “la vida era más sencilla”, cuando aún parecía posible labrar un futuro, adquirir una vivienda y formar una familia— suelen olvidar que fue precisamente ese siglo el de las dos guerras mundiales, el de Vietnam, el del reparto del mundo, Tlatelolco y las mujeres sin derecho al voto, entre tantas otras cosas. Porque la añoranza no se dirige a ese pasado concreto, sino a la necesidad de ralentizar el tiempo y recuperar la estabilidad de lo conocido: ese es el verdadero tiempo perdido.
Nos gusta la nostalgia porque en el pasado encontramos una vía de escape frente a este presente que nos asfixia, una pausa ante la velocidad y la desilusión de nuestro tiempo. En ese consumo aparentemente “inocente” de productos nostálgicos se oculta, sin embargo, una verdad más profunda: el hecho de que estamos perdidos, sin esperanza. Ver la nueva película de Star Wars nos devuelve a esa niñez —inexistente— en la que, al menos, no había que pagar impuestos; contemplar una pintura clásica o una gran escultura nos restituye momentáneamente la ilusión de que, en algún rincón de la historia, existe una forma correcta de resolver el futuro.
Fascismo y nostalgia
El economista Karl Polanyi (2017) describió la historia de la sociedad moderna como un doble movimiento: primero, el mercado disuelve la sociedad, atomizando a los individuos al despojarlos de sus instancias comunitarias; luego, la sociedad se autoprotege, intentando limitar el alcance del mercado a través de políticas públicas —leyes laborales, arancelarias, controles de precios, entre otras—, lo que puede derivar en un incremento desmesurado del poder del Estado. La culminación de esta tendencia fue el fascismo del siglo XX.
El fascismo fue, o es, un movimiento propio del sentimiento nostálgico llevado hasta sus últimas consecuencias, un intento desesperado por rescatar una sociedad disuelta por el desarrollo capitalista y la velocidad de los tiempos (tiempos de guerra, por cierto). Como señala Ramas (2024, p. 94), “con sus relatos de comunidad originaria y pureza nacional o racial, [el fascismo] fue una forma de reacción melancólica frente a un orden que se siente amenazado”. El saludo romano, la vuelta al paganismo del nazismo, la exaltación católica en el franquismo, la fuerte visión antiglobalista, el ludismo en favor de la “vuelta al campo” y los esquemas de “familia tradicional” son todos elementos de continuidad entre los distintos movimientos fascistas desarrollados a lo largo de la historia y del mundo.
La “América Grande” es cualquier tiempo que, en el recuerdo de cada estadounidense, fue mejor.
Todo esto da cuenta de algo más: la nostalgia, si bien se define más en torno a una falta de presente que hacia un pasado concreto, no es genérica ni trata “sobre cualquier cosa”. Las figuras del nacionalismo y del autoritarismo surgen como un resultado natural de este espíritu, pues la nación funge como el subterfugio predilecto frente a una sociedad que se disuelve; la recuperación de la identidad es la búsqueda, y las figuras de la raza o de las poblaciones originarias son la respuesta típica. La división del mundo entre quienes encarnan al “verdadero pueblo” y quienes no es una fórmula común y no accidental; el autoritarismo, con sus estructuras verticales de poder, constituye la vía a través de la cual se intenta reinstaurar el orden y evitar así la tragedia de que el mundo moderno, líquido, acabe con toda posibilidad de sentido (Ramas, 2024). El nihilismo es la forma interna del fascismo; la nostalgia es su fuerza, su esperanza.
Populismo y nostalgia
¿En qué se parecen el Make America Great Again (MAGA), el fascismo y el Lo-Fi? En el Again. El eslogan del mandatario estadounidense no es sólo un movimiento de marketing, sino un enfoque político integral. El MAGA se presenta como la esperanza del pueblo estadounidense por recuperar el rumbo, por volver a un pasado perdido y construir la retroutopía. Pero debemos darnos cuenta de algo: en ninguna parte del MAGA se especifica a qué se refiere con Again, ni cuál es la “América Grande” a la que hay que regresar.
La realidad es que no importa —o, más bien, que no debe importar—. La fuerza que articula el movimiento reside precisamente en esta ambigüedad: referirse a un pasado grande sin especificar nunca cuál es. ¿Será que Trump alude a la América de antes de la Guerra de Secesión? ¿Tal vez a la de la segregación racial? ¿A la de los años 60 con la contracultura? ¿O quizás a la de la Guerra Fría? No importa cuál, porque la “América Grande” es cualquier tiempo que, en el recuerdo de cada estadounidense, fue mejor. Especificar a cuál se refiere supondría romper el hechizo, pues la magia reside justamente en la elusión del sentimiento nostálgico, y no en un contenido concreto.
En los últimos años, se ha registrado un aumento significativo de movimientos similares al MAGA —denominados por algunos como populismos— en todo el mundo, sobre todo en Europa. Los votantes —entre ellos un número creciente de jóvenes— parecen cada vez más dispuestos a respaldar estas fuerzas, y hay países como España, Italia, Austria o Grecia en los que estos movimientos han alcanzado el gobierno (Ferwerda, 2021). Existen ejemplos explícitos y muy llamativos, como el Brexit, el ascenso de Meloni en Italia o, más cercano a nosotros, Vox en España.
El vínculo común entre todos ellos es la nostalgia. Al igual que el MAGA, han articulado sus discursos en torno a la vuelta a un pasado perdido: el eslogan pro-Brexit era “Take Back Control”; Meloni ha expresado su deseo de “Hacer a Occidente grande de nuevo” (WH, 2025); y el sueño húmedo de Vox se encuentra en la reunificación de España y, por qué no, del Imperio español.
Al igual que dijimos anteriormente respecto a los fascismos decimonónicos, el elemento psicológico y discursivo de la vuelta al pasado no es lo único que estos movimientos tienen en común; también lo son el nacionalismo, las políticas antiinmigración, el antiglobalismo, el ludismo y las teorías de la conspiración antiélites. Lo que figuras como Trump, Meloni o los rojipardos —porque populismos de este tipo existen también en las izquierdas— añoran del pasado de sus Estados no es lo particular de cada uno, “sino lo que tenían en común con cualquier Estado de aquel tiempo: estructuras verticales de poder, nacionalismo fuerte u homofobia” (Ramas, 2024, p. 50).
Fascista es un apelativo muy serio, que recuerda un pasaje oscuro de la historia de la humanidad, así como el peligro latente de su resurgimiento. Precisamente por ello, no debería emplearse como arma arrojadiza dentro de la retórica política, para deslegitimar las posturas del bando contrario y evitar la confrontación, el debate y el pensamiento crítico. En cambio, debe usarse con el rigor que exige un peligro de tal magnitud y limitarse a los casos en que sea verdaderamente necesario —porque cuando todo es fascista, nada lo es—.
Aquí no afirmamos que dichos movimientos sean fascistas; de hecho, nos atrevemos a señalar que, al menos en lo que respecta a sus estructuras políticas concretas y actuales, no lo son, más allá de las ideologías de algunos de sus miembros. Son, simplemente, populistas: más allá de lo problemático del término, parece ser la descripción más acertada. Vox es un partido conservador de derecha con ciertas alas provenientes del falangismo, donde han encontrado refugio algunos franquistas (caso similar al de México, donde el fascismo de la Unión Nacional Sinarquista terminó por integrarse en las estructuras del PAN), lo mismo que el MAGA de Trump o Meloni —quien, con justicia, puede rastrear los orígenes de su partido y de su persona en movimientos postfascistas como el Movimiento Social Italiano. Lo que sí afirmamos es la familiaridad de todos estos movimientos con el fascismo, en cuanto desarrollan en su interior la misma pulsión: la nostalgia como mecanismo de defensa frente a la liquidez de los tiempos.
La desesperación es real, la velocidad a la que avanza el mundo nos enfrenta cada día; lo falso es la promesa de que existe una solución sencilla para este conflicto.
Todo esto sirve para explicar hechos del panorama político, como los constantes acercamientos de los movimientos populistas hacia los fascistas, o el desarrollo de movimientos fascistas a partir de movimientos populistas; también permite entender por qué es tan común escuchar en boca de votantes del MAGA discursos muy similares a los que encontraríamos en cualquier neonazi —como esa “extraña” tendencia en este registro político a creer teorías de conspiración, tales como el genocidio blanco, el gran reemplazo, o, en otros lados del espectro político y del mundo, la idea de que los musulmanes —ya no los judíos— están invadiendo Europa y “vienen a por nuestras mujeres y nuestros hijos”—; y por qué los votantes están más dispuestos a aceptar ideologías populistas y reaccionarias cuando estas se articulan a través de un discurso nostálgico (Menke y Wulf, 2021).
Al mismo tiempo, esto nos advierte de algo mucho más profundo, que trasciende las coyunturas políticas específicas y constituye el punto neurálgico de toda esta cuestión: el fascismo es un fenómeno propio de nuestro tiempo y no un mero accidente histórico; las personas que apoyaron aquellos regímenes que hoy nos parecen tan atroces no estaban locas, o, si lo estaban, lo estaban tanto como nosotros ahora; y, en tanto nuestros tiempos lo propicien, estamos siempre frente a la amenaza del eterno retorno.

SWMAGA, Collage, E. (2025)
Lo verdadero de la nostalgia
Este análisis sobre el fenómeno de la nostalgia parece sugerir una crítica al pensamiento de que “todo tiempo pasado fue mejor”, y es cierto: criticamos esta noción. Pero ello no debe llevarnos al equívoco de pensar que la alternativa desde la cual se esgrime esta crítica sea que “todo tiempo presente o futuro es mejor”, pues esta idea es tan falsa y fantasiosa como la primera. Hay algo en gran parte de nuestra experiencia nostálgica que es cierto: no vivimos buenos tiempos, o al menos no vivimos a la altura de los mismos. La desesperación es real, la velocidad a la que avanza el mundo nos enfrenta cada día; lo falso es la promesa de que existe una solución sencilla para este conflicto, y que ésta se encuentra en el rechazo total del presente y la renuncia a la esperanza utópica (verdaderamente utópica, no retroutópica).
Los populismos se afanan por ofrecer soluciones simples a problemas complejos: todo se solucionará si volvemos atrás, si nos ensimismamos en nuestro concepto de nación y expulsamos a los enemigos del pueblo; todo volverá a cobrar sentido si nos cerramos al mundo y aplicamos “mano dura” a los problemas que nos aquejan. Pero todo eso es una fantasía, una renuncia a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con la historia, con nuestro propio tiempo y con la necesidad de enfrentar el conflicto que confronta a la humanidad.
La posibilidad de resolver este conflicto dependerá de nuestra capacidad para enfrentar al tiempo, trascendiendo la dicotomía en la que nos coloca la condición moderna. La nostalgia no es el enemigo, sino un reflejo de nuestra relación con la tragedia. Se trata de no quedarse atrapados en la seducción que nos ofrece y de no perder en ella la perspectiva de la verdadera utopía, aquella que otorga la esperanza necesaria para el ejercicio de —al menos intentar— salvar este mundo. Porque, en el fondo, lo sabemos: esos tiempos, esos recuerdos y aquellas tardes lejanas… jamás volverán.
BIBLIOGRAFÍA
Boym, S. (2001). El futuro de la nostalgia. Madrid: A. Machado Libros.
Tanner, G. (2021). The hours have lost their clock. Reino Unido: Repeater Book.
Žižek, S. (2018). Contra la tentación populista. Ediciones Godot.
Jameson, F. (2003). La ciudad futura. New Left Review, (21), 91-106. New Left Review. Recuperado de https://newleftreview.es/issues/21/articles/fredric-jameson-la-ciudad-futura.pdf
Polanyi, K. (2017). La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.
Ramas, C. (2024). El tiempo perdido. Barcelona: Arpa.
Ferwerda, J. (2021). Nostalgic deprivation and populism: Evidence from 19 European countries., 60(3), 666-687. European Journal of Political Research https://doi.org/10.1111/1475-6765.12738
The White House. (2025). Remarks prior to a meeting with Prime Minister Giorgia Meloni of Italy and an exchange with reporters [DCPD 202500491]. Washington, DC: The White House. Recuperado de https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202500491/pdf/DCPD-202500491.pdf
Menke, M. & Wulf, T. (2021). The dark side of inspirational pasts: an investigation of nostalgia in right-wing populist communication. Media and Communication, 9: 237-249
Emmanuel Casiano Bibiano es estudiante de la Licenciatura en Filosofía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Sus intereses académicos se orientan hacia la ética, la filosofía política y la epistemología. Actualmente investiga sobre el concepto de justicia desde las perspectivas de la filosofía clásica y la analítica.







Comentarios